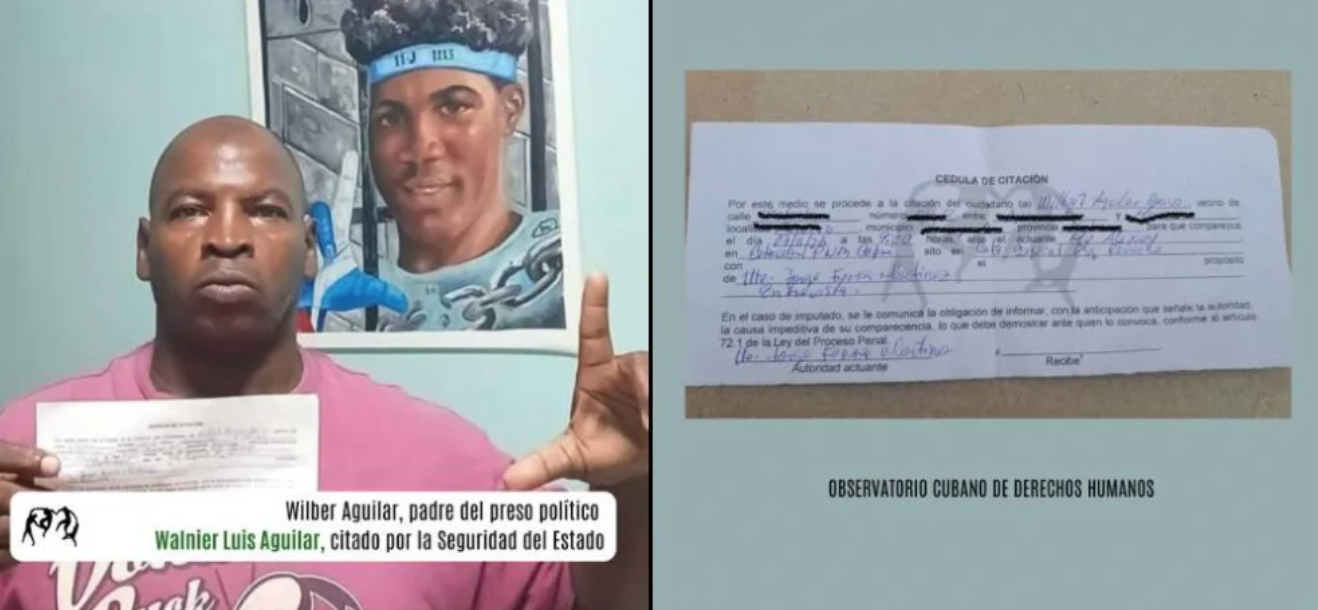La muerte de Dashanna Donovan debería haber sido evitable. Un mantra que se repite en los casos de violencia de género y que, sin embargo, sigue marcando tragedias anunciadas. La joven de 21 años fue asesinada a tiros la noche del viernes en el patio de su apartamento en East Elmhurst, Queens, en lo que las autoridades investigan como un crimen con un trasfondo de violencia doméstica interestatal. La víctima había iniciado una nueva vida lejos de Carolina del Sur, buscando escapar de una relación abusiva. Su caso expone con crudeza las limitaciones sistémicas para proteger a las mujeres que huyen de sus agresores, incluso cuando cruzan fronteras estatales.
La escena, reconstruida a través de cámaras de vigilancia y el relato del jefe de detectives Joseph Kenny, es desgarradora por su premeditación y la sensación de inevitabilidad que proyecta. Donovan se encontraba sentada en un patio trasero, un espacio que debería representar seguridad, cuando levantó la vista y reconoció a su atacante. Su reacción instantánea de pánico —huir tan frenéticamente que perdió los zapatos— indica que supo de inmediato que el peligro del que había huido la había alcanzado. El individuo, cuya identidad la policía maneja como «persona de interés», portaba una sudadera azul Under Armour distintiva y había sido captado por las cámaras merodeando por el vecindario desde dos horas antes del ataque, un dato que sugiere una emboscada planificada.

«Parece que, solo por su reacción, sabe quién es el agresor», declaró Kenny a los medios, subrayando el vínculo previo entre víctima y victimario. La persecución terminó en la entrada del sótano del edificio, donde Donovan fue alcanzada y ejecutada con varios disparos en la cabeza. La brutalidad del acto habla de una ira que trasciende el conflicto puntual y apunta a un patrón de posesión y control característico de la violencia machista.
La investigación pronto reveló la conexión con Carolina del Sur. Donovan había compartido su vida allí con un expareja, con quien incluso trabajó en un Walmart, y de la que habría escapado debido a un historial de abusos. Según las autoridades, este hombre es actualmente buscado por cargos de violencia doméstica en ese estado. La mudanza a Nueva York, para vivir con su abuela y su prima, representaba un reinicio, una oportunidad de seguridad que su empleo en un McDonald’s y su vida tranquila parecían confirmar. Que no hubiera denuncias formales presentadas en Nueva York es un dato frecuente en estos casos: las víctimas a menudo confían en que la distancia geográfica es protección suficiente.
Este caso resuena con un problema estructural de larga data en Estados Unidos: la falta de un protocolo unificado y eficaz para el seguimiento de agresores a través de las líneas estatales. Aunque existen leyes federales como la Ley Violence Against Women Act (VAWA), la coordinación entre jurisdicciones a menudo falla, especialmente cuando los antecedentes no están debidamente registrados o cuando las órdenes de restricción de un estado no son reconocidas o aplicadas con la celeridad necesaria en otro. La víctima cree haber dejado atrás su pesadilla, pero el agresor, al no enfrentar consecuencias reales, conserva la capacidad de reclamar lo que considera su «propiedad».
La madre de Dashanna, Helena Hypolite, encapsuló la tragedia con palabras cargadas de dolor e impotencia: «Estoy herida. Me siento rota, como si me hubieran quitado una parte». Y añadió la pregunta que resuena en todos estos crímenes: «¿Quién? No lo sabemos. Es un misterio». Pero no es un misterio para el sistema. Es una falla previsible. La llamada de su jefe en el McDonald’s, horas después del asesinato, para ofrecerle un turno extra, es el eco grotesco de la vida que le fue arrebatada.
El asesinato de Dashanna Donovan es más que un titular sensacionalista. Es un recordatorio urgente de que la violencia de género no conoce fronteras y de que la «huida» rara vez es una solución si no está respaldada por una red de protección sólida y coordinada. Plantea interrogantes incómodos sobre la eficacia de los mecanismos legales existentes y sobre la responsabilidad colectiva de prevenir unos feminicidios que, lejos de ser actos impulsivos, suelen ser la culminación de una escalada de señales ignoradas. Su muerte exige una rendición de cuentas no solo para su presunto asesino, sino también para un sistema que, una vez más, no logró proteger a quien más lo necesitaba.